 Los artistas son las antenas de la raza. Si esta afirmación es incomprensible y sus corolarios necesitan explicación, digamos que los escritores de un país son los voltímetros y los manómetros de la vida intelectual de una nación. Son los instrumentos registradores, y si falsifican sus informes no hay límite al daño que puedan causar. Si supiéramos de alguien que vende termómetros defectuosos a un hospital, lo consideraríamos como un sujeto particularmente vil o defraudador.
Los artistas son las antenas de la raza. Si esta afirmación es incomprensible y sus corolarios necesitan explicación, digamos que los escritores de un país son los voltímetros y los manómetros de la vida intelectual de una nación. Son los instrumentos registradores, y si falsifican sus informes no hay límite al daño que puedan causar. Si supiéramos de alguien que vende termómetros defectuosos a un hospital, lo consideraríamos como un sujeto particularmente vil o defraudador.Ezra Pound
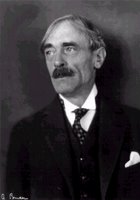
Pero si se quiere, como lo quiere el uso, hacer de las letras una especie de institución de utilidad pública, asociar el renombre de una nación –que es, en suma, un valor de estado- títulos de obras maestras, que deben inscribirse junto a los nombres de sus victorias; y si, convirtiendo en medios de educación instrumentos de placer espiritual, se asigna a esas oraciones un empleo importante en la formación y clasificación de los jóvenes, habrá todavía que cuidar que no se corrompa de este modo el propio y auténtico sentido del arte. Esta corrupción consiste en remplazar con precisiones vanas y exteriores o con opiniones convencionales, la precisión absoluta del placer o del interés directo suscitado por una obra, en hacer de esta obra un reactivo que sirva al control pedagógico, una materia para desarrollos parasitario, un pretexto para problemas absurdos…
Paul Valery
 Entréme donde no supe,
Entréme donde no supe,y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.San Juan de la Cruz
El Triángulo Analógico
Es en el amor, en la fe religiosa y en el arte donde se concentran las experiencias más hondas del ser humano. Su origen es el hambre profunda de felicidad, la sed inagotable de reintegración, el ansia inmoderada de ser uno con otro, porque la soledad es el fondo último de la condición humana (y) el hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro; su naturaleza (…) consiste en un aspirar a realizarse en otro; el hombre es nostalgia y búsqueda de comunión (…); todos nuestros esfuerzos tienden a abolir la soledad.

Recuerdo, a propósito, el tercer capítulo del Génesis, que nos entera de la primera y más grave fractura, aquella que castigó nuestra arrogancia y nuestra indisciplina: fuimos arrojados del jardín de Edén y nunca pudimos regresar (Yahvé cuenta con extrañas criaturas aladas, que no han de ser diminutos niños flotantes sino monstruosos custodios que desde entonces guardan el camino del árbol de la vida e impiden la entrada al paraíso, en caso de que alguien la halle).
Quedamos, pues, solos como anacoretas desganados, huérfanos en este valle de lágrimas, porque Yahvé no admite competidores en su omnisciencia, y en eso se parece a los quichés Tepeu y Gucumatz, quienes, al no soportar la televisión natural de nuestros primeros padres, echaron un vaho sobre sus ojos para que éstos, así empañados, sólo vieran con cierta claridad lo que estaba cerca.
Tacañería, avaricia, mezquindad, envidia. No importa. No haré una disputa, no discutiré por ahora la conducta divina, esa misma que, para detener el alzamiento de la Torre de Babel, el gran zigurat babilónico, inventó la multiplicidad de lenguas; la misma que atrajo buitres hacia el vientre de Prometeo. Mejor, fijaré la atención en nuestro abandono…
La sensación es compartida por varios pueblos, incluso el griego, al menos por uno de sus más insignes representantes, Platón, uno de cuyos diálogos contiene reflexiones e información útiles para este discurso: El Banquete (o Simposio, como lo llama Luc Brisson), donde uno de los comensales, Aristófanes, evocación del comediógrafo, aliviado ya de un molesto hipo por medio de estornudos, recurre a la mitología para explicar tantos afanes del hombre por regresar a un supuesto aspecto primario.
 Sé que es un lugar común en las disertaciones sobre la naturaleza del amor, pero su encanto me impide evadirlo.
Sé que es un lugar común en las disertaciones sobre la naturaleza del amor, pero su encanto me impide evadirlo.Existía antes, además del masculino y el femenino, el género andrógino, seres redondos descendientes de la Luna (que combina las cualidades del Sol y de la Tierra), insolentes por su vigor y su fuerza, cuya soberbia fue reprimida por el mismo Zeus. Ya lo dije: alguien allá arriba no tolera los triunfos de la humanidad, así que los vuelve vanagloria, defecto del espíritu que sólo merece un castigo: la individualidad.
Zeus, hastiado de aglomerar nubes en sus ratos de ocio, dividió a los seres circulares y ordenó a Apolo que acomodara los rostros de los cortados para que, a partir de entonces, cada uno pudiera mirar su seccionamiento y reflexionar sobre la necesaria disciplina a partir del ombligo, señal de la cirugía (ya me referiré a los psiconfálicos).
 Soy, por tanto, la mitad de otro, estoy disgregado y anhelo la reunión y la fundición, la homeostasis de la que hablan algunos psicoanalistas; soy, como diría san Agustín, massa damniationis, una masa de condenación que desea y persigue el todo. El mismo Marx enseña que el hombre es, en el sentido más literal, un animal político, no solamente un animal social, sino un animal que sólo puede individualizarse en la sociedad. Y si bien es cierto que el pensador alemán se refiere a las relaciones de producción, esto sólo confirma el apetito humano por la congregación, ya sea pareja, familia, tribu o el universo entero (el acto de anachoresis, que es el ejercicio del retiro, parece ver las cosas de otro modo; pero, en realidad, su propósito es el mismo: el regreso al cuerpo único, al seno inicial, a través de la ascensión del espíritu que sólo se logra en el silencioso aislamiento).
Soy, por tanto, la mitad de otro, estoy disgregado y anhelo la reunión y la fundición, la homeostasis de la que hablan algunos psicoanalistas; soy, como diría san Agustín, massa damniationis, una masa de condenación que desea y persigue el todo. El mismo Marx enseña que el hombre es, en el sentido más literal, un animal político, no solamente un animal social, sino un animal que sólo puede individualizarse en la sociedad. Y si bien es cierto que el pensador alemán se refiere a las relaciones de producción, esto sólo confirma el apetito humano por la congregación, ya sea pareja, familia, tribu o el universo entero (el acto de anachoresis, que es el ejercicio del retiro, parece ver las cosas de otro modo; pero, en realidad, su propósito es el mismo: el regreso al cuerpo único, al seno inicial, a través de la ascensión del espíritu que sólo se logra en el silencioso aislamiento).Y las dimensiones ineludibles para el triunfo de tales impulsos, para la plenitud espiritual son, repito, la erótica, la mística y la estética.
 Aunque, bien mirado el asunto, tal vez estoy hablando de una sola vía, de una misma savia (aquí caben muchas metáforas). Muy probablemente, idilio, epifanía –o Pentecostés- y catarsis son fenómenos consubstanciales, instantes cuya filiación encuentro en una palabra alemana, einfühlung: ein, dentro; fühlen, sentir, el hecho irreductible, absolutamente singular de la conciencia, que consiste en lanzarla con su contenido propio, sobre los objetos que nos atemorizan o subyugan, nos encantan o seducen, nos consternan o nos dominan (Alfonso Caso).
Aunque, bien mirado el asunto, tal vez estoy hablando de una sola vía, de una misma savia (aquí caben muchas metáforas). Muy probablemente, idilio, epifanía –o Pentecostés- y catarsis son fenómenos consubstanciales, instantes cuya filiación encuentro en una palabra alemana, einfühlung: ein, dentro; fühlen, sentir, el hecho irreductible, absolutamente singular de la conciencia, que consiste en lanzarla con su contenido propio, sobre los objetos que nos atemorizan o subyugan, nos encantan o seducen, nos consternan o nos dominan (Alfonso Caso).Wilhelm Worringer, en su libro Abstracción y proyección sentimental, cuyo punto de partida está en la formulación teórica de Teodoro Lipss, dice, para explicar el concepto del einfühlung, que el goce estético es un autogoce objetivado. Gozar estéticamente es gozarme a mí mismo en un objeto sensible diferente a mí mismo, proyectarme a él, penetrar en él con mi sentimiento. Con esta definición, no es difícil pensar igualmente del gozo erótico y de la complacencia mística.
Subrayo una palabra reciente: idilio, porque su raíz (eidos) habla de forma, de imagen. El vocablo indica trazo o esbozo de lo que se percibe inmediatamente, esa fuente de todos los impulsos, el atman y el brahman védicos, el deseo que se halla atrás de todos los deseos, de todas las aficiones. Así que el idilio es, por seguir con el lenguaje de las figuras, el ministerio de todas las pasiones, y cuando, coincidentemente, dos o más individuos asisten a él puede suceder la compasión, la participación en la pasión del otro, el condominio del mismo fuego, el einfühlung, pues, que promueve esa jubilosa sincronía de enajenación y ensimismamiento tan apreciada por los devotos de Dios, del arte o del amor, concordancia de dos fuerzas contrarias que, a su vez, aturde y entorpece al fervoroso tanto como si hubiese ingerido algún narcótico (la estupefacción es un estado que bien conocen los habitantes de cualquier idilio).

Alcobas nupciales, altares litúrgicos y museos; epístolas galantes, catedrales, mezquitas y cancioneros; jardines secretos, sinagogas, confesionarios y auditorios: todos son ámbitos de la misma fiesta celebrada por el alma.
Alguien dijo, por ejemplo, que la predisposición a la creencia religiosa es la fuerza más poderosa y compleja de la mente humana. Cambio creencia religiosa por la palabra amor o por la palabra belleza, y la frase no estalla sino que conserva su acierto y su coherencia. Probaré, para confirmar mi pretensión, con otro ejemplo, éste de un declarado romanticismo (Poe): Y así cuando gracias a la poesía o a la música (…) cedemos al influjo de las lágrimas, no lloramos (…) por exceso de placer, sino por esa petulante e impaciente tristeza de no poder alcanzar ahora, completamente, aquí en la tierra, de una vez y para siempre, esas divinas y arrebatadoras alegrías de las cuales alcanzamos visiones tan breves como imprecisas a través del poema o a través de la música. Y aunque el autor de lo anterior, un bostoniano irrepetible, señala en otras líneas la singularidad tajante de la emoción que se deriva del encuentro con lo Bello, vale preguntar si acaso el paroxismo del enamorado y el éxtasis del santo no son semejantes en sus efectos a ese desasosiego que ciertamente producen, digamos, muchos versos de Pierre Reverdy, los haikús de Kobayashi Issa o algunas zonas de Altazor; hermanos de esa perturbación que ocasionan las Gymnopedias de Satie, las baladas monódicas del ars nova florentino, los paisajes de Chirico y Marianne Faithfull en Boulevard of broken dreams.

La lista siempre será arbitraria, subjetiva e incompleta, necia y definitivamente injusta; pero la sola mención de lo amado purifica el aire del que reza su propia letanía.
 Una alegoría puede servirme para evocar los efectos físicos y los desórdenes interiores de que hablo: en una galería iluminada por lámparas colgantes, Alicia Lidell contempla, a través de una puerta diminuta –apenas cuarenta centímetros de altura-, el más hermoso jardín que en su corta existencia ha visto; pero, por razones diversas, no puede entrar a él y llora desconsolada, llora las mismas lágrimas que, muy lejos del Támesis y cien años antes, Werther descubre y trata de explicar en una de sus cartas: Hay algunas cosas lejanas que percibimos como un confuso porvenir, y el alma llega a entrever, como a través de un velo, un extenso universo; todos nuestros sentidos aspiran a encontrarse en él y a él se dirigen; y en esos momentos quisiéramos despojarnos de todo nuestro ser, para poder penetrar en él y gozar por completo de una sensación deliciosa y única; entonces corremos, volamos; pero cuando hemos llegado al término de nuestra carrera, nos hallamos entonces en el mismo punto de donde habíamos partido, nos encontramos con nuestra pobreza en nuestros estrechos límites, y agobiada nuestra alma por el peso de ee fantasma que la oprime, suspira desconsolada y ansía gustar el bálsamo refrigerante que ha desaparecido delante de ella.
Una alegoría puede servirme para evocar los efectos físicos y los desórdenes interiores de que hablo: en una galería iluminada por lámparas colgantes, Alicia Lidell contempla, a través de una puerta diminuta –apenas cuarenta centímetros de altura-, el más hermoso jardín que en su corta existencia ha visto; pero, por razones diversas, no puede entrar a él y llora desconsolada, llora las mismas lágrimas que, muy lejos del Támesis y cien años antes, Werther descubre y trata de explicar en una de sus cartas: Hay algunas cosas lejanas que percibimos como un confuso porvenir, y el alma llega a entrever, como a través de un velo, un extenso universo; todos nuestros sentidos aspiran a encontrarse en él y a él se dirigen; y en esos momentos quisiéramos despojarnos de todo nuestro ser, para poder penetrar en él y gozar por completo de una sensación deliciosa y única; entonces corremos, volamos; pero cuando hemos llegado al término de nuestra carrera, nos hallamos entonces en el mismo punto de donde habíamos partido, nos encontramos con nuestra pobreza en nuestros estrechos límites, y agobiada nuestra alma por el peso de ee fantasma que la oprime, suspira desconsolada y ansía gustar el bálsamo refrigerante que ha desaparecido delante de ella.Pienso ahora, para hacer entender mejor la analogía, en el hechizo que en los paladines de Carlomagno provoca Angélica, princesa del Catay; pienso en la fascinación mutua que domina los corazones de Tristán e Iseo, los de Píramo y Tisbe, de Calixto y Melibea (cuando Sempronio pregunta por la fe de su amo, éste responde: ¿Yo? Melibeo soy y a Melibea adoro y en Melibea creo y a Melibea amo), Dafnis y Cloe (para describir la inquietud de la pastora, Longo la compara con la agitación de una becerra picada por el tábano). Desvarían todos, y sus delirios están a la altura de la efervescencia que nos regala la poesía y la música.
Nota: Seguramente, Longo se inspira, para su metáfora, en Io,
uno de tantos amores de Júpiter y víctima,
por eso mismo, de los celos rabiosos de Juno.
El chisme es largo, así que sólo contaré uno de sus episodios:
Juno causó contra la ninfa (convertida en vaca)
un tábano que la picaba continuamente y le producía transportes convulsivos,
y en su desesperado dolor, Io recorrió Grecia y el Asia Menor,
atravesó el Mediterráneo y llegó a Egipto y las márgenes del Nilo.
uno de tantos amores de Júpiter y víctima,
por eso mismo, de los celos rabiosos de Juno.
El chisme es largo, así que sólo contaré uno de sus episodios:
Juno causó contra la ninfa (convertida en vaca)
un tábano que la picaba continuamente y le producía transportes convulsivos,
y en su desesperado dolor, Io recorrió Grecia y el Asia Menor,
atravesó el Mediterráneo y llegó a Egipto y las márgenes del Nilo.
Lisio Visconti, disfraz de Herni Beyle, el conocido Stendhal, anota en su diario que la música, cuando es perfecta, pone el corazón exactamente en el mismo estado en que se encuentra cuando goza de la presencia del ser amado; es decir, que procura el deleite más vivo, al parecer, que existe en la tierra , mientras que Valery admite que la esencia de la poesía (es), según las diversas naturalezas de los espíritus, o de valor nulo o de importancia infinita, lo que la asimila a Dios mismo .
Y estos arrobamientos, a fin de cuentas, resultan circunstanciales, transitorios, tanto que ni ayer se pudieron sospechar ni mañana conseguirán su traducción a otro lenguaje. El Cielo, el amor y la belleza son instantes de iluminación asequibles sólo durante la confluencia de ciertos elementos, muchos de ellos azarosos, otros producto de una educación sentimental específica, algunos más causados por el deseo voluntarioso de consentir los riesgos de otra vida, la dimensión única de la intensidad a la que se refiere Ulalume González de León cuando nos invita a leer los nonsense de Lewis Carroll, al principio de El riesgo del placer. Lapsos insólitos –y para más de una persona inauditos- que son indescifrables fuera de sí mismos. Los comentarios que de ellos puedan hacerse sólo serán balbuceos que no los penetren, que sólo toquen sus fronteras.
 Alguna vez, sobre el Sinaí, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube (…) y un muy fuerte sonido de trompetas, y el pueblo de Israel, desde las faldas de la montaña, entendió que Moisés contemplaba a Yahvé y escuchaba su voz; pero lo que vio y oyó el yerno de Jetro es inefable, absolutamente ajeno a los códigos conocidos. De modo semejante, Pablo, el sagrado vaso de elección, como lo llama la jerónima Juana en su Carta a sor Filotea, fue en cierto momento arrebatado al tercer cielo, donde audivit arcana verba, quae non licet homini loqui, oyó palabras secretas que al hombre no le es lícito decir.
Alguna vez, sobre el Sinaí, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube (…) y un muy fuerte sonido de trompetas, y el pueblo de Israel, desde las faldas de la montaña, entendió que Moisés contemplaba a Yahvé y escuchaba su voz; pero lo que vio y oyó el yerno de Jetro es inefable, absolutamente ajeno a los códigos conocidos. De modo semejante, Pablo, el sagrado vaso de elección, como lo llama la jerónima Juana en su Carta a sor Filotea, fue en cierto momento arrebatado al tercer cielo, donde audivit arcana verba, quae non licet homini loqui, oyó palabras secretas que al hombre no le es lícito decir.¿Y no causa idéntica iluminación una magdalena mojada en té?
Sí, porque la firme determinación de contar el viaje asombroso (toda luz dibuja sombras) termina por convertirse en accidente poético. Un suceso amoroso, por ejemplo.
Los poemas de Yehudá Ha-Leví, próximos al sensualismo arábigo español, parecen dictados por una memoria libidinosa, es decir, una experiencia real, palpable. Sin embargo, los versos del toledano tienen vida propia:
He aquí que me doy en prenda para una gacela
que durante la noche
me acompañó con la música de arpas y flautas
acordadas,
la cual, viendo en mi mano preparada la copa,
me dijo: bebe entre mis labios sangre como uvas.
Entre tanto, la luna se mostraba
como una tilde en yod, escrita sobre la túnica de la aurora,
con tinta de oro.
que durante la noche
me acompañó con la música de arpas y flautas
acordadas,
la cual, viendo en mi mano preparada la copa,
me dijo: bebe entre mis labios sangre como uvas.
Entre tanto, la luna se mostraba
como una tilde en yod, escrita sobre la túnica de la aurora,
con tinta de oro.
 Otra vez Valery: La transmisión de un estado poético que compromete a todo el ser sensible es cosa distinta de la transmisión de una idea. Y en cuanto al poema transcrito: reminiscencia, sí, pero a la vez existencia nueva, brote que es independiente apenas nacido. Yo no estuve ahí, no fui yo la gacela que favorece, no bebió el poeta entre mis labios; pero ahora pasa por mi paladar, no sólo por mi imaginación ni como un espejismo, sino como una realidad, el efecto vigoroso de la voluptuosidad, aun sin pensar en una alcoba judía del siglo XI. Y soy también feliz como la gacela, porque palabra y cuerpo son, cada uno en su espacio, fuentes con surtidores que salpican apenas me acerco a ellos. No obstante, las impresiones y dádivas del verso son, como las de la carne y Dios, tan fugaces que, lo digo otra vez, no pueden describirse, porque el hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía del ser amado (no lo digo yo, sino Borges en Siete noches). En resumen, la hondura del beso se desconoce fuera del beso; la exaltación de los ángeles sólo se advierte en halos de beatitud; y la belleza es leche que inunda, hierve, derrama y se va.
Otra vez Valery: La transmisión de un estado poético que compromete a todo el ser sensible es cosa distinta de la transmisión de una idea. Y en cuanto al poema transcrito: reminiscencia, sí, pero a la vez existencia nueva, brote que es independiente apenas nacido. Yo no estuve ahí, no fui yo la gacela que favorece, no bebió el poeta entre mis labios; pero ahora pasa por mi paladar, no sólo por mi imaginación ni como un espejismo, sino como una realidad, el efecto vigoroso de la voluptuosidad, aun sin pensar en una alcoba judía del siglo XI. Y soy también feliz como la gacela, porque palabra y cuerpo son, cada uno en su espacio, fuentes con surtidores que salpican apenas me acerco a ellos. No obstante, las impresiones y dádivas del verso son, como las de la carne y Dios, tan fugaces que, lo digo otra vez, no pueden describirse, porque el hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía del ser amado (no lo digo yo, sino Borges en Siete noches). En resumen, la hondura del beso se desconoce fuera del beso; la exaltación de los ángeles sólo se advierte en halos de beatitud; y la belleza es leche que inunda, hierve, derrama y se va.Panos Kuparissis, ateniense de hoy, lo dice mejor, en un tejido breve, cuyo original ha de ser en griego demótico:
Detrás de los rumores del verano
germina una muchacha desnuda
sobre el estridor de las olas, subtérrea
cereal:
abre los ojos,
se lanza, púber, al mar
para ahogarme.
germina una muchacha desnuda
sobre el estridor de las olas, subtérrea
cereal:
abre los ojos,
se lanza, púber, al mar
para ahogarme.
Y si he emparentado al amor, a la fe religiosa y al arte, no es por simple capricho o atropello del lenguaje, ni por esa frívola inclinación a la alegoría, costumbre arbitraria que se ha vuelto vocación de muchos (la cometí hace rato, al describir la angustia de Alicia Lidell; pero mis fines fueron puramente dramáticos). Sucede que indagar sobre la singularidad de cada una de tales experiencias para divorciarlas entre sí, conduce al fracaso: son más las convergencias que los desencuentros entre aquellos que visitan los tálamos, los santuarios y los signos (y estos tres términos, junto con otros, tienden a la sinonimia). El juego de la paráfrasis me ha servido –yo digo que muy bien- para comprobar tan conmovedora afinidad. Por eso y sin temor a la redundancia, repetiré el ejercicio.
 Leo un fragmento Valery, ya que lo tengo a la mano, y observo que la palabra belleza puede ser relevada por amor o por dios, sin que entonces se pierda el sentido, tal vez ni siquiera la esencia de lo dicho por el poeta francés: La belleza es una cuestión privada; la impresión de reconocerla y sentirla en tal instante es un accidente más o menos frecuente en una existencia, como sucede con el dolor y con la voluptuosidad; pero más casual todavía. Nunca es seguro que determinado objeto nos seduzca; ni que, habiendo gustado –o disgustado- en determinada ocasión, nos agrade –o desagrade- en tal otra. Esta incertidumbre que frustra los cálculos y todos los cuidados (…) hace participar el destino de los escritores de caprichos, pasiones o variaciones de cada persona. Si alguien gusta verdaderamente de tal poema, se le conoce en que habla de él como un afecto personal, si es que habla de él. He conocido hombres celosos de lo que perdidamente admiran, que les era difícil soportar que otros tuviesen el mismo amor e incluso que lo conocieran, considerando que el compartirlo echaba a perder su amor .
Leo un fragmento Valery, ya que lo tengo a la mano, y observo que la palabra belleza puede ser relevada por amor o por dios, sin que entonces se pierda el sentido, tal vez ni siquiera la esencia de lo dicho por el poeta francés: La belleza es una cuestión privada; la impresión de reconocerla y sentirla en tal instante es un accidente más o menos frecuente en una existencia, como sucede con el dolor y con la voluptuosidad; pero más casual todavía. Nunca es seguro que determinado objeto nos seduzca; ni que, habiendo gustado –o disgustado- en determinada ocasión, nos agrade –o desagrade- en tal otra. Esta incertidumbre que frustra los cálculos y todos los cuidados (…) hace participar el destino de los escritores de caprichos, pasiones o variaciones de cada persona. Si alguien gusta verdaderamente de tal poema, se le conoce en que habla de él como un afecto personal, si es que habla de él. He conocido hombres celosos de lo que perdidamente admiran, que les era difícil soportar que otros tuviesen el mismo amor e incluso que lo conocieran, considerando que el compartirlo echaba a perder su amor .Triángulo Analógico, así lo llamaré. En él encuentro los ámbitos más caros del ser humano, los motivos de cualquier acción que el hombre emprende para trascender su finitud (el juicio moral sobre tal propensión, el trascendentalismo, no me corresponde, aunque me atrevo a calificarlo como la más conmovedora de las vanidades). Y reparo, a propósito, en que uno de sus lados lo es también de otro triángulo: el formado por nacimiento, amor y muerte, cuyas coincidencias se fundan en peculiaridades tales como el dolor, la horizontalidad, el tránsito a otra dimensión, a veces el escándalo público (fiesta de natalicio, regocijo nupcial, velorio funerario). Es ésta una figura patética, pues en ella experimentamos nuestro vasallaje biológico, en ella se comprueba la permanente fatalidad de ser perecederos y frágiles organismos. Para distinguirla de la primera, la nombraré Triángulo Simpático. Y ahora, así, aparece un asombroso paralelogramo, recipiente de todo; nada de lo humano parece serle ajeno.
Hay, sin embargo, cierta diferencia entre ambos polígonos.

A pesar de sus implicaciones antropológicas, el segundo es territorio de la naturaleza. El primero, en cambio, se realiza tras el aprendizaje, la iniciación o la revelación, es decir, es distrito de lo meramente humano. Porque en el caso del triángulo analógico estoy hablando, sobra decirlo, de lenguaje, puro lenguaje: su gracia es la de no haber nacido ni en el cielo ni en la tierra, sino en la imaginación de los hombres, que de ella es su linaje. Por eso, porque es el triángulo de los artificios y de los sueños –jardín de los ingenios-, afirmo que se trata de un mecanismo transgresor de la realidad, cuyo movimiento –su proceso de cristalización- se da en los circuitos del mito.

Estas cosas nunca ocurrieron, pero siempre son.Salustio
Es frecuente asociar al mito con la falsedad, oponerlo a las verdades científicas y a las percepciones objetivas, cuando, bien mirado, se trata de una calzada hacia el conocimiento por la que se transita con fortuna.
Y esta manera de mirar al mito no es una extravagancia, no es juego de salón ni vecino de entusiasmos ridículos (la cursilería decorativa, el orgullo xenofóbico, la alucinada superioridad racial, el enaltecimiento patriótico y la promoción de lo vernáculo como única forma válida de encuentro). La veracidad del mito no es un gesto aristocrático ni una concesión graciosa de las minorías dominantes, sino que ya era defendida a principios de nuestra era: Elio Theon, por ejemplo, en su Progymnastata, apenas dos siglos después de Cristo, piensa que la narración mitológica expone y describe algo verdadero.
De cualquier manera –y tal vez aquí es donde encuentro la particularidad del mito-, el que por él se aventura no ingresa impunemente al conocimiento. Hay en ese viandante una transformación de sus sentidos que, precisamente, lo deja incapacitado para traducir su experiencia, porque el mito habla en forma directa; esto es, pretende expresar lo mismo que dice literalmente y no alguna verdad traslaticia, lejana y esotérica que debamos descifrar –o traducir- al modo de las referencias y las alusiones simbólicas. No vale oír una cosa y escuchar –entre líneas- otra; un mensaje en clave, una tesis quintaesenciada…
Pero, cuidado, la transparencia no es mansedumbre. Estamos ante una criatura peculiar, y no sugiero que las personas se le acerquen como si se tratara de un animal inofensivo y aletargado.
El mito contiene al mundo y, a la vez, es otro mundo; o, dicho de otra manera, el universo mítico encierra la más descarnada imagen que de mí mismo puedo tener, y es por eso, porque me desnuda, que lo califico de transgresor de la realidad. Y si perturba mi razón, se debe a que su discurso no cabe en la recámara cartesiana, aunque, vale decirlo, de ninguna forma la niega y menos la clausura. El mito es un escándalo, sí, pero nunca una mentira. No se trata, pues, de antilogías sino, en todo caso, de niveles de percepción; y al nivel del mito penetro sólo al aceptar su ritualidad, que es la vuelta del otro tiempo, el regreso de las fuentes que vivifican el mundo .
El rito es la única representación válida del mito, en cuanto, al reproducirlo, hace presente lo que ningún otro lenguaje alcanza, es decir, el acontecimiento primigenio, cuya ubicación no puede ser señalada en nuestras dimensiones (hablo del mito como de un acontecimiento utópico, mas no por eso falso). La eucaristía, la intimidad erótica y el poema son, entonces, tres ritos que nos transportan al origen, tres fiestas que, más que celebrar, hacen comparecer al cosmos entero en un espacio y en un momento específicos y, por supuesto, reducidos (ya comprobaré esto más adelante, cuando me enfrente a cierto cuadro de Tintoretto). Y tal vez es la conciencia de dicha ritualidad la que empuja a Barthes a escribir que el acontecimiento amoroso es de orden hierático: es mi propia leyenda local, mi pequeña historia sagrada lo que yo me declaro a mí mismo…
Subrayo la idea con un ejemplo: el acto cristiano de la comunión, sacramento de evidentes signos rituales y, por ello, generador mitológico. Chateaubriand, cuyo argumento a favor de la hegemonía del cristianismo sobre cualquier otra religión (belleza supone verdad) es harto discutible, nos recuerda que fue la desobediencia de Adán y Eva la que rompió la alianza y la conversación directa entre Dios y la humanidad. La materia, sujeta al sepulcro, había quedado muy débil para trabar contacto con el espíritu creador antes de la muerte individual, así que, en un esfuerzo inconmensurable, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros: la eucaristía es (pues) el camino sublime por donde nos reunimos de nuevo a aquel de quien dimana nuestra alma . Lo mismo puede decirse de la experiencia poética, que es, entre otras cosas, una revelación de nuestra condición original; y esa revelación se resuelve siempre en una creación: la de nosotros mismos.
 Así que el triángulo analógico es el rostro ritual del mito, que es, lo he insinuado, la expresión profunda de nuestro ser; y sólo lo concebimos al habitarlo y hacernos parte de él, en cualquiera de sus lados, evitando siempre la traducción que lo haga fracturarse, porque la verdad propia de los mitos no se nos revela más que a condición de respetar su original intención comunicativa. Vale decir: debemos preservar su muy particular intencionalidad cognoscitiva y enunciativa, que no se refiere al factum o verdad positiva, pero tampoco al logos o verdad abstracta. ¿Cuál sería, entonces, su propósito? Digamos que explicar algo quizá inexplicable de otra manera, porque tampoco puede ser pensado y expresado de otro modo.
Así que el triángulo analógico es el rostro ritual del mito, que es, lo he insinuado, la expresión profunda de nuestro ser; y sólo lo concebimos al habitarlo y hacernos parte de él, en cualquiera de sus lados, evitando siempre la traducción que lo haga fracturarse, porque la verdad propia de los mitos no se nos revela más que a condición de respetar su original intención comunicativa. Vale decir: debemos preservar su muy particular intencionalidad cognoscitiva y enunciativa, que no se refiere al factum o verdad positiva, pero tampoco al logos o verdad abstracta. ¿Cuál sería, entonces, su propósito? Digamos que explicar algo quizá inexplicable de otra manera, porque tampoco puede ser pensado y expresado de otro modo.Italo Calvino advierte que toda interpretación empobrece al mito y lo ahoga; si deseamos atraparlo, hay que conservar su literalidad.
Si embargo, no todos aceptarían que adjudique al triángulo analógico los atributos del mito, al menos en cuanto a la literatura se refiere. Denis de Rougemont, por ejemplo, no admite esta mutualidad, pues encuentra en el mito capacidades que no halla en la literatura: el poder de coacción sobre el individuo y el poder de silenciar a la razón. Pero, qué curioso, el escritor suizo funda su concepción del mito en una obra literaria, Tristán e Isolda… Dice, para resolver su contradicción, que se trata de una obra cuya autoría original nos es desconocida y que, por tanto, ha de tratarse de una entelequia colectiva; lo que de ella queda (Tomás Béroul, Eilhart von Oberg, Godofredo de Estrasburgo) es la manipulación artística de un arquetipo.
Coincido con las definiciones de Rougemont, pero me niego a excluir de ellas ya no sólo a la literatura sino al arte completo, porque no es el anonimato lo que otorga carta de mito a una obra, sino su eficacia simbólica, su aptitud ritual para reproducir los sueños del universo; y tal eficacia y tal aptitud no son exclusivas de la fuente que produjo la historia primitiva, sino que se extienda a las diversas reconstrucciones.
Hace tiempo, tuve uno de mis más extraños sueños:
Los turcos han encontrado, al fin, la manera de atacar a los árabes (el objetivo es obligarlos a abrazar el maniqueísmo persa): por los canales. ¿Por qué? Porque, a cierta hora, el sol empuja la neblina hacia la zona enemiga, lo que impide percibir la entrada de un invasor.
¿Anacronismos, incongruencias? No importa, eso fue lo que escribí entre el gris de la madrugada y la luz del pasillo. Pero no estoy seguro de que la descripción del sueño coincida con las imágenes en la noche de su florecimiento. De cualquier manera, aún puedo evocarlas, incluso señalar el lugar desde donde observo el teatro de los acontecimientos:
Estoy en Estambul, sobre una colina o sobre la cúpula de Santa Sofía,
o es un risco que da al Mármara, no sé, la cosa es que observo la maravilla de una ciudad sitiada.
o es un risco que da al Mármara, no sé, la cosa es que observo la maravilla de una ciudad sitiada.

Despierto y anoto en mi diario el drama que acaba de suceder en algún lugar de mi mente, mientras dormía. Quiero dejar constancia de la historia que sólo yo presencié, quiero hacer pública mi íntima visión. Pero entre el sueño y el papel hay un rato, no importa qué tan durable, qué tan perceptible, un lapso durante el cual ocurre cierta manipulación de la conciencia, alguna remodelación formal o de contenido, un escrúpulo revisor que, definitivamente, modifica la experiencia. Ese espacio de tiempo, trecho abismal que divide sueño y vigilia, ha sido precisamente la aventura que muchos buscan, Tzara entre los más recientes y entre los más atrevidos. De cualquier manera, la narración escrita que hice de mi sueño es tan válida como el sueño mismo (lo que verdaderamente sucedió en él nunca lo sabré, a menos que algún artefacto maravilloso sea capaz de proyectar, de manera simultánea al evento orgánico, las imágenes que decimos ver). Digo que el texto cobra todos los elementos que la mente desea atribuirle. ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Y si lo que en realidad soñé fue mi mano entre mis piernas, y todo lo demás fue la transformación del sueño al mostrarse sobre la superficie de la conciencia? ¿Y si mi sueño no fue más que la versión culterana y pedante de Las luchadoras contra el robot asesino, que alguna vez vi en el Cine Ermita, a escondidas de mis padres?

 Quien se haya enfrentado a la Nadja de André Bretón, a Las Flores Azules de Raymond Queneau, a La Lechuza ciega de Sadegh Hedayat, a El agua grande de Hugo Hiriart, quien las haya gozado –éstas u otras piezas de igual dimensión espiritual-, consentirá en que hay en su lectura una fuerza coercitiva que inquieta al alma y que hace absolutamente ocioso cualquier razonamiento que busque sobreponerse a la explosión interna de lo inefable (la filología, como la apologética, no apaga el entusiasmo sino que, muy al contrario, lo aviva).
Quien se haya enfrentado a la Nadja de André Bretón, a Las Flores Azules de Raymond Queneau, a La Lechuza ciega de Sadegh Hedayat, a El agua grande de Hugo Hiriart, quien las haya gozado –éstas u otras piezas de igual dimensión espiritual-, consentirá en que hay en su lectura una fuerza coercitiva que inquieta al alma y que hace absolutamente ocioso cualquier razonamiento que busque sobreponerse a la explosión interna de lo inefable (la filología, como la apologética, no apaga el entusiasmo sino que, muy al contrario, lo aviva).
De todos modos, y para conciliarme con Denis de Rougemont, diré que, como las otras riberas del triángulo analógico, la literatura es, al menos, un método del mito (odos, camino; meta, hacia), la senda que conduce hacia la construcción no de una ciencia sino de una intuición, de un saber irracional que ofrece al hombre lo mismo que, a fe de Walter Muschg, otorga el amor: la devolución de la unidad paradisíaca entre cuerpo, espíritu y alma . Y esto confirma lo que dije al principio: el triángulo analógico representa, entre otras cosas, el apetito interminable de restitución primitiva; un apetito que no se inscribe en la historia sino que, valga la insistencia, es mítico.

En el caso de los nahuas de la Huasteca, su creador, Nanáhuatl, los arrojó, por cierto castigo (qué raro), al mundo; y con ellos lanzó también sus propios ojos: uno cayó en la Huasteca misma, y el otro se perdió entre los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos; el primero es conservado por los danzantes en forma de espejo, el segundo no aparecerá sino hasta el fin del mundo, cuando todo vuelva a ninguna parte y a nunca.

Transportados por el hongo, los huastecos buscan el camino hacia el origen. Los cristianos lo persiguen a través de la eucaristía. Los amantes, a veces, lo logran en la coyuntura de sus cuerpos. Quienes sospechan esa avenida principal en la belleza, adoptan la poesía como Teseo el hilo de Ariadna.

Pronto llegamos en la barca estrecha
a la ribera del cielo
Novalis
a la ribera del cielo
Novalis
Melancolía, embeleso y liviandad forman el conjunto armonioso de una pintura veneciana, Las Bodas de Baco y Ariadna. Aunque disimulado, sensualismo que se idealiza a través del melodrama mitológico, sublimación de los antojos. Para el forastero, el cuadro es una ventana; para el lugareño, lo que cuelga es un espejo.
Estoy en Venecia, la de larga y suave decadencia. Visito ahora una de las salas del Palazzo Ducale. Liviandad, embeleso y melancolía. Se detiene aquí el mundo –o, mejor dicho, desde aquí se mueve-, acaso porque la misma ciudad –pavimento de crisopacio, arquitectura de pórfido y mármol, cúpulas de plata que coronan el mosaico de las iglesias, el sobredorado de sus pórticos- ha predispuesto mi ánimo para que esta obra, como otras, me fascine. La luz y el color, personajes heroicos de la modernidad, son ahora quienes dominan mis humores y mis sentidos. El aliento se corta ante la paradoja renacentista: por un instante, el universo tiene centro.
Tintoretto, el vehemente, el impulsivo, poeta del claroscuro que expresa pasiones y emociones. Embeleso, liviandad y melancolía. Es el rayo de la pintura, dicen los italianos; es el intrépido que provoca relámpagos mediante el óleo, es il furioso; y su tela el más perfecto poema lírico de la imaginación sensitiva .
Lo que veo evoca melancolía, liviandad y embeleso.
Apenas cubiertos sus muslos por terciopelo verde, como drapeado, Ariadna recibe de Baco la declaración de los deseos. Venera el dios, mientras una Venus volátil, aunque sin gorriones ni palomas, acomoda a la hija de Minos y Pasifae la diadema de estrellas que la santifica (esplendor fraguado por el ígneo Hefesto para la nereida Tetis, madre de Aquiles, con oro ardiente y gemas rojas de la India, colocadas en forma de rosas). El enamorado sólo entrega el anillo, porque la desnudez de su nueva conquista lo embriaga y no le permite mayores cuidados, más delicadezas.
Jacobo Robusti presenta a un Baco extraviado y solo. Situación extraña, porque el enólogo, a fe de Paul Veyne, siempre se encuentra acompañado por parientes ebrios y fanáticos en éxtasis. Aquí, en cambio, no fue invitado séquito alguno, sólo Afrodita –nube, vapor discreto-, y la asistencia de la diosa va más allá de la necesidad plástica, rebasa la búsqueda del equilibrio formal y toca los desórdenes de la lujuria mitológica, porque Venus, alguna vez amante del mismo Baco, es madre de Eneas, y entonces resulta inevitable hablar de otra desventurada: Dido, que tanto se parece en sus penas a la inocente Ariadna.
 Virgilio cuenta cómo la princesa fenicia, al saberse abandonada por el troyano, cubierta ya de una mortal palidez, se precipita al interior de su palacio, sube furiosa a lo alto de la pira y desenvaina la espada de Eneas (y, después de un discurso de lamento y rabia) sus doncellas la ven caer a impulso del hierro y ven la espada llena de espumosa sangre y sus manos todas ensangrentadas. Más tarde, ya en los Campos Llorosos de ultratumba, vuelve a saberse de Dido, la hermosa fundadora de Cartago, que s’ancise amorosa (ella se encuentra, según Dante, en el círculo de la lujuria, el de los incontinentes carnales, cuyo castigo es ser agitados por un huracán). Ahora, ya sólo es sombra, pedernal, roca marpesia; su rostro se parece al de la Ariadna que pinta Tintoretto, ese rostro en el que se vislumbra una especie de luto o duelo contenido, a pesar de los regalos que recibe del adolescente y disoluto Baco.
Virgilio cuenta cómo la princesa fenicia, al saberse abandonada por el troyano, cubierta ya de una mortal palidez, se precipita al interior de su palacio, sube furiosa a lo alto de la pira y desenvaina la espada de Eneas (y, después de un discurso de lamento y rabia) sus doncellas la ven caer a impulso del hierro y ven la espada llena de espumosa sangre y sus manos todas ensangrentadas. Más tarde, ya en los Campos Llorosos de ultratumba, vuelve a saberse de Dido, la hermosa fundadora de Cartago, que s’ancise amorosa (ella se encuentra, según Dante, en el círculo de la lujuria, el de los incontinentes carnales, cuyo castigo es ser agitados por un huracán). Ahora, ya sólo es sombra, pedernal, roca marpesia; su rostro se parece al de la Ariadna que pinta Tintoretto, ese rostro en el que se vislumbra una especie de luto o duelo contenido, a pesar de los regalos que recibe del adolescente y disoluto Baco.
Recuerdo otros semblantes, y con ellos mido mis palabras. La María de Rafael Sanzio en Las Bodas de la Virgen (ella también recibe el anillo, pero un testigo más grave que Venus oficia la ceremonia), la esposa de Arnolfini, en el cuadro de Jan van Eyck, y la Suzon que en el bar del Folies-Bergere retrató Manet.
Hay, en los tres casos, como en muchos otros, circunspección, reserva, mirada que quiere contar la larga historia de algún desconsuelo; pero no es exactamente la inclinación dolorosa que observo en la Ariadna del veneciano. Y es que ella, como Dido, también conoció la inconsistencia de los hombres, esa deslealtad que provoca elegías en las mujeres de todas partes (élegos, llanto).
Si una lectura del poema Sol, de Pierre Reverdy, me lleva a la imagen abrumadora de la muerte, otra parece situarme en las meditaciones de Ariadna:

Alguien acaba de irse
en el cuarto
queda un suspiro
vida que deserta
la calle
y la ventana abierta
un rayo de sol
sobre el césped.
en el cuarto
queda un suspiro
vida que deserta
la calle
y la ventana abierta
un rayo de sol
sobre el césped.
Y no es necesario limitarme al mar de nuestros orígenes, porque más al oriente suceden las mismas cuitas. Rihaku, por ejemplo, resume la aflicción silenciosa en su Lamento de la escalera de gemas, cuatro versos que registran la angustia del desamparo:
Los peldaños enjoyados casi blancos están por el rocío
Es tan tarde que el rocío empapa mis medias de gasa
Bajo la cortina de cristal
Y observo la luna a través del límpido otoño.
Es tan tarde que el rocío empapa mis medias de gasa
Bajo la cortina de cristal
Y observo la luna a través del límpido otoño.
Seis siglos más tarde, en un pequeño reino de la India, entre el Ganges y los Himalayas -y mientras que, en Italia, Petrarca elogia a Laura di Noves en sus mugellae (insignificancias, según él)-, Vidyapati entona melodías en maithili, canciones cuya singularidad radica en dar voz a las mujeres (se trata, en su mayoría, de epitalamios que aún hoy se pueden escuchar en la península). Pero la distancia entre Vidyapati y Rihaku (o Li Tai Po entre los chinos) y la aparente lejanía de ambos de las preocupaciones helénicas, no impiden la coincidencia de los corazones agraviados. El llanto de la afligida se escucha hasta en la más apartada esquina del universo:
Mañana volveré, me dijo aquella noche.
Tengo alfombrado el piso de escribir: mañana.
¿Cuándo será mañana?, me preguntan.
Mañana, mañana…
No volvió.
Tengo alfombrado el piso de escribir: mañana.
¿Cuándo será mañana?, me preguntan.
Mañana, mañana…
No volvió.

Dama de la corte en China, pastora en Mithila, princesa en Knossos, congregante en Amula (Yo no tengo marido, Lucas –farfulla Nieves García-. ¿No te acuerdas que fui tu novia? Te esperé y te esperé y me quedé esperando. Luego supe que te habías casado. Ya a esas alturas nadie me quería), en todos los lugares, en todas las historias, es la mujer quien pronuncia el discurso de la ausencia; aunque, si pienso en el bolero y en el blues, ¿cómo resolver entonces la contradicción que presentan tales excepciones? Que Barthes me asista: …en todo hombre que dice la ausencia del otro, lo femenino se declara: este hombre que espera y que sufre, está milagrosamente feminizado.
De cualquier manera, es el hombre el que parte, el que tiene asuntos que atender, misiones que cumplir. Teseo, por ejemplo…
 Teseo dejó vestida y alborotada a Ariadna, aunque la causa de la evasión todavía es un misterio insoluble: una nueva amante tal vez, acaso el temor a un escándalo en Atenas, quizá intimidación en sueños elaborados por Dionisios. Nadie se ha puesto de acuerdo. Ni siquiera Plutarco, en sus Vidas paralelas, se atreve a concluir en una sola versión. Lo que el biógrafo griego sí narra con total certidumbre es que Teseo, al llegar a Delos, danzó con los otros mancebos un baile, el que se dice que todavía conservan los delios, y es una representación de los rodeos y salidas del Laberinto, que se ejecuta a un cierto son, con enlaces y desenlaces por aquella forma…
Teseo dejó vestida y alborotada a Ariadna, aunque la causa de la evasión todavía es un misterio insoluble: una nueva amante tal vez, acaso el temor a un escándalo en Atenas, quizá intimidación en sueños elaborados por Dionisios. Nadie se ha puesto de acuerdo. Ni siquiera Plutarco, en sus Vidas paralelas, se atreve a concluir en una sola versión. Lo que el biógrafo griego sí narra con total certidumbre es que Teseo, al llegar a Delos, danzó con los otros mancebos un baile, el que se dice que todavía conservan los delios, y es una representación de los rodeos y salidas del Laberinto, que se ejecuta a un cierto son, con enlaces y desenlaces por aquella forma…Danza y pantomima, drama de una pasión, recreo que festeja la victoria del héroe, epinicio corporal.
Teseo, como todo redentor (desde Jesucristo hasta el jicotillo que anda en pos de doña Blanca), vence a la muerte y, luego, inaugura el rito de su propio mito, el del laberinto al que ingresa voluntariamente (incluirse en el sorteo, si es que así sucedió, no suprime lo volitivo de la medida) con la firme intención de vencer al minotauro, el de biforme aspecto, fruto de las peculiares preferencias sexuales de Pasifae, esposa de Minos y madre de Ariadna (hablar de ninfomanía, como lo hace Leonard Cottrell, es usar una palabra poco afortunada, es buscar la descalificación del acto desde una axiología de la pudibundez; al rato acusan de lo mismo a Leda, y entonces el mundo se queda sin Helena de Troya, sin algún cuadro de Miguel Ángel y sin las copias de Rosso Florentino).
La coreografía de Teseo despierta el pasado, lo devuelve en gestos y, así, reconstruye la historia. El placer consiste en ver cómo, a través de los movimientos (cifra de los cuerpos), se teje la memoria: adivinar, desentrañar, pero sobre todo incrustarse en el ámbito de lo imperceptible, en la población sutil de la poesía; ver donde otros no ven: la fiesta, la ceremonia, el juego, el poema en todas sus escrituras.
Nada como la danza para acercarnos a Dios, afirma sir Alcofribas Nasier, célebre explorador que conoce, entre otras saltaciones, la frenética de los derviches Oma del Puristán Occidental y la sacra ornitología de los pufi de Sumasoma. Y Prajnaparamita es, en el budismo zen, la sabiduría que alcanza la otra orilla. Y esa otra orilla es, precisamente, el triángulo analógico: saltas a la orilla de lo improbable, susurra el poeta que labra su propia maithuna, es decir, su pareja erótica, su karuna (pasión). Aunque, claro, apenas uno pierde fe, pasión o percepción estética, surge la razón, que siempre acusará a la danza delia (y a todas nuestras prajnaparamitas) de neurosis o de esquizofrenia digna de atar.
En una carta, Arthur Rimbaud escribe que el poeta es vidente gracias a la alteración de los sentidos y cuando precisamente busca la esencia del mundo; tal actitud está, dice, acompañado de tortura que, para soportarla, necesita de la fe, de una fuerza superior que, por tal motivo, lo presenta como el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito.
 Pero dejo la Francia decimonónica y vuelvo a Creta, donde la tauromaquia fue, entre los jóvenes, uno de los retozos más frecuentes.
Pero dejo la Francia decimonónica y vuelvo a Creta, donde la tauromaquia fue, entre los jóvenes, uno de los retozos más frecuentes.Muy conocida es la pintura mural que guarda el museo de arqueología de Herakleion (Candía) y que muestra la acrobacia taurina: La humanidad mediterránea se acerca al toro viéndolo como un compañero de juegos (…) o como un brutal símbolo de la violación . Y conviven ambos conceptos en Creta, isla que, bañada por el Egeo y el Mediterráneo, parece en los mapas como a punto de ser devorada por esa boca geográfica que forman turcos, egipcios, libios y sirios. En esa Creta frívola, festiva y profundamente femenina (vuelvo a Barthes: más que una serie de características sexuales, lo femenino es una pulsión, una energía, un aliento), en esa Creta, digo, aparece un toro blanco, regalo de Poseidón; pero Minos, en vez de sacrificarlo como ofrenda en el altar propicio, decide conservarlo para su ganado. Tal ofensa enoja al dueño marino, quien hace nacer en Pasifae -esposa de Minos- un ansia desmesurada por el bovino albino.
Escondida dentro de una vaca de madera –artilugio del ingenioso Dédalo, que es un auténtico estuche de monerías-, la mujer logra lo que sus compañeras de pradera ya conocían de la divina criatura; y, por supuesto, más tarde da a luz un ser monstruoso, un prodigio con cabeza de toro y cuerpo humano, oprobio de Creta, dice Dante, che fu concetta nella falsa vaca. Así que Minos, desprestigiado por la ardiente Pasifae y vilipendiado por un engendro del mar, manda construir un laberinto como habitación que esconda al mestizo, la prueba del adulterio.
Dédalo, juguetero alcahuete, pionero de la aeronáutica, inventor de mecanismos, de clarividencia cercana a la de la diosa Atenea, es el encargado de trazar los vericuetos cuyo centro sea recámara del minotauro; una edificación de gran complejidad de dependencias y pasillos engañosos, como el labrys minoico y el egipcio lapi-ro-hunt. El propósito es la perdición de los que en él se internan.
De ese laberinto logra salir Teseo, después de someter y aniquilar al de mezclados miembros, gracias a la ayuda de la enamorada Ariadna, quien ya para entonces ha recibido del siempre talentoso Dédalo un ovillo de hilo e instrucciones precisas para que, con él, pueda abandonarse la enredosa residencia del hermanastro de formas contrarias. Este hilo es la contribución de la princesa, muestra de su inclinación decidida hacia el recién llegado.
El procedimiento del hilo, como puede imaginarse, es bastante simple, conveniente para las capacidades intelectuales o las urgencias de un lidiador como Teseo, verdugo de la cerca Cromuonia y del toro Maratonio; vencedor de otras bestias y de muchas batallas. Porque su fortaleza física es innegable, pero de ningún modo se trata de un especialista en crucigramas, rompecabezas, enigmas y laberintos. Un instructivo ligeramente más complejo, como el del geómetra G. Tarry, que consiste en la codificación de tres señales combinadas entre sí, requiere de, al menos, una mínima memoria, y el inventor de la lucha libre no posee más que la que le permite cantar y bailar sus propias hazañas, como lo hace dentro del teatro barroco, precisamente en la centuria de los líos, marañas y complicaciones artísticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario